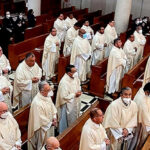En el evangelio de este domingo, otra vez San Lucas nos pone frente al tema de la oración cristiana. Aprender a orar no es sencillo: se requiere mucho esfuerzo y perseverancia para hacerlo bien. La misma Santa Teresa de Jesús, la gran mística de la Iglesia, escribió en su libro autobiográfico que tardó cerca de 20 años en aprender a orar correctamente. Por eso, no está de más que, de vez en cuando, recibamos instrucciones sobre cómo debe ser la verdadera oración cristiana. Eso es lo que hace Jesús, otra vez, con la parábola que se cuenta en este evangelio.
Jesús narra una parábola en la que los protagonistas son dos personajes conocidos en su sociedad: un fariseo y un publicano. Según la historia, los dos se acercaron al templo para orar (Cf. Lc 18,10). La oración que realiza el fariseo en la parábola es muy apropiada para la fama que ese grupo tenía: eran considerados por Jesús como hipócritas, porque frente a los demás aparentaban ser muy pulcros y exigentes cumplidores de la Ley, mientras que en su interior no había el mínimo interés por agradar a Dios. El fariseo de esta historia, cuando se dirige a Dios, no siente necesidad de él; más bien se dedica a menospreciar a los demás vanagloriándose él mismo: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como este publicano” (Lc 18,11). Esta es una muestra de la actitud farsante típica de los fariseos que Jesús tanto condena en el evangelio. Pero, además, este personaje usa su oración para presentarle a Dios sus méritos, quizá con la intención de reclamarle algún favor: “Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas” (Lc 18,12). Esta manera de pensar también era propia de los fariseos, que creían que los favores de Dios se conseguían por las obras realizadas. Jesús, al finalizar esta parábola, señala que la oración del fariseo no dio fruto, porque “no volvió a su casa en gracia de Dios”, y la razón es muy obvia: quien se hace grande o se ensalza ante Dios, demuestra que no necesita nada de él y que puede vivir solo, y esta actitud excluye totalmente a Dios de la vida del hombre. La arrogancia, la vanidad y la soberbia impiden reconocer a Dios como lo más importante y esterilizan la oración.
El publicano del que se habla en esta parábola era tan pecador como el fariseo. Recordemos que los publicanos, en la época de Jesús, eran los encargados de cobrar los impuestos a sus paisanos judíos y entregarle lo recaudado a los romanos. Por esta razón, eran considerados por todo el pueblo como traidores, pero además también como corruptos, porque era sabido que ellos se apropiaban de un buen porcentaje de todo lo reunido. Al momento de orar, el publicano muestra unas actitudes que lo distinguen del fariseo. Para empezar, se quedó en la parte trasera del templo y por vergüenza no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza; a lo único que atinaba era a golpearse el pecho (signo inequívoco de arrepentimiento) y a repetir: “Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador” (Lc 18,13). A diferencia del fariseo, este publicano comenzó su oración humillándose y reconociéndose necesitado del perdón de Dios. Jesús, al final, dice de él que “volvió a su casa en gracia de Dios (Cf. Lc 18,14a). El motivo también salta a la vista: mientras el fariseo le enrostraba a Dios todos sus logros sin ningún remordimiento, acusando incluso la mala vida de los demás, este publicano sintió vergüenza por sus faltas, se reconoció pecador y pidió perdón, y se humilló delante de Dios mostrándose necesitado de él. El mensaje es muy claro: la humildad es requisito indispensable para la oración porque nos vuelve necesitados de Dios, y solo quien necesita de Dios se puede acercar a él a pedirle.
El mensaje del evangelio de este domingo es oportuno: la humildad puede hacer que nuestras oraciones sean cada vez mejores, es decir, agradables a Dios. Él no necesita que le manifestemos nuestros méritos para escucharnos, ni son nuestras obras las que nos conseguirán sus favores: es
Dios quien nos da su gracia solo por amor. Basta que nosotros reconozcamos nuestra pobreza y nos abramos a su misericordia. La humildad es la actitud con la que el creyente debe dirigirse a Dios, por eso aconsejan los grandes místicos de la Iglesia que toda buena oración debe empezar con un acto de humillación, reconociendo nuestros errores y pidiendo perdón por ellos; después de eso ya podemos seguir con la conversación, las alabanzas y peticiones.