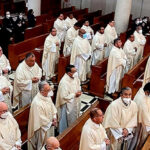Queridos hermanos:
Cuando Jesús dejó físicamente este mundo, nunca tuvo la intención de abandonarlo del todo. En los evangelios hay datos suficientes como para afirmar que Jesús no quería dejar sola a su Iglesia y de muchas maneras les promete su presencia continua. Lo dice, por ejemplo, el evangelio de Mateo: “Donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos” (Mt 18,20). El evangelio de Juan nos transmite la misma idea: “Yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes” (Jn 14,16). Y en el relato de evangelio del domingo pasado, cuando celebrábamos la fiesta de la Ascensión, leíamos una frase de Jesús que va en la misma línea: “Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió” (Lc 24,49). La promesa del Padre, aquello que Jesús va a enviar sobre su comunidad para no dejarla huérfana, y que se identifica con él mismo (Cf. 14,26; 15,26), es el Espíritu Santo, el gran homenajeado en día de hoy.
El fiesta de Pentecostés es el recuerdo del cumplimiento de la promesa que Jesús les había hecho a sus discípulos: la de enviar al Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el que nos narra cómo fue ese día (Cf. Hch 2,1-11). Dice el texto que estando todos reunidos, vino del cielo una ráfaga de viento y una especie de lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. Después de esto añade: “Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran” (Hch 2,4). “Viento” y “fuego” son los símbolos que utiliza el autor bíblico para referirse al Espíritu Santo. No son imágenes usadas al azar, sino que cada una de ellas quiere expresar cómo actúa este Espíritu en la comunidad.
El Espíritu es “viento”, es decir, mueve a la comunidad, la saca de su quietud, esa quietud en la que estaban antes de su venida (Cf. Jn 20,19). Hemos visto en los domingos anteriores cómo Jesús tenía el deseo de que su Iglesia sea misionera y que no se estanque en un solo lugar, sino que vaya por todo el mundo. El Espíritu mueve todo lo que esté a su paso: mueve a los discípulos y mueve a aquellos a quienes llega la voz de los discípulos. Por otro lado, es Espíritu es “fuego”, fuerza, energía. La evangelización que emprendían los discípulos en aquellos días requería un ánimo especial, una potencialidad que solo podía venir de quien los había enviado. Gracias a esa fuerza que Jesús les envió, los discípulos pudieron extender el cristianismo por todo el mundo. Sin ambas cualidades, viento y fuego, o sea, la fuerza y las ganas de ir hacia el mundo, no se hubiera producido ese cambio sustancial en la comunidad. Cuando los Hechos de los Apóstoles dice que “todos les oían hablar a los discípulos en su propia lengua las maravillas de Dios” (Hch 2,11), lo que quiere expresar es el resultado de la acción del “viento” y del “fuego” en los discípulos. Todo aquel que esté invadido por el Espíritu Santo será capaz de salir de su mundo e ir hacia el mundo de los demás con fuerza, energía y convicción; podrá hacerse escuchar y podrá hacerse entender. Además, el mismo Espíritu abre los oídos de los destinatarios del mensaje cristiano.
La lectura del evangelio de este domingo añade una idea más a las que hemos mencionado. Jesús, después de enviar a sus discípulos a continuar su misma misión, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo: a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos” (Jn 20,22-23). Ese mandato de juzgar y perdonar los pecados de los hombres, hace referencia al sacramento de la confesión. Este sacramento, como los demás, se convierte en una acción concreta del Espíritu Santo. Cuando cualquier sacerdote absuelve a una persona en la confesión, lo hace invocando al Espíritu Santo. Más bien, es el Espíritu quien desciende sobre la persona absuelta y produce la eliminación del pecado, además que le da la “fuerza” para no volver
a pecar. Y lo dicho de este sacramento es aplicable a los otros seis. En cada sacramento hay una efusión, un derramamiento del Espíritu Santo sobre las personas. Y este Espíritu que por los sacramentos llega hacia todos los hombres es capaz de producir en ellos cosas grandes. Por lo pronto, dice san Pablo: “nadie puede decir: ¡Jesús es Señor!, sino con un Espíritu Santo” (1 Cor 12,3b). A esto hay que añadir las capacidades, dones y talentos que el Espíritu da a cada uno para ejercer una buena tarea misionera.
En la fiesta de Pentecostés de hoy, celebremos que Jesús no nos ha dejado solos en nuestra tarea evangelizadora, celebremos que tenemos el “fuego” necesario para movernos por todo el mundo anunciando el mensaje salvador, celebremos que el Espíritu ablanda los corazones de quienes escucharán ese mensaje, y celebremos que el mundo entero puede cambiar gracias a este gran impulso. Como dice la antífona del salmo de hoy: “Envía tu Espíritu Señor y renovarás la faz de la tierra”.