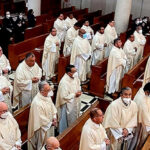La Ascensión del Señor al cielo es la culminación del largo y fructífero proceso del Señor en la tierra que se inicia en el momento de la encarnación, prosigue durante su vida adulta en la instauración del Reino de Dios predicando el evangelio, continúa con su muerte y resurrección y se hace realidad con el retorno definitivo al encuentro de su Padre, Dios. El que se revistió con la humillación de hacerse “uno, como nosotros” es revestido ahora de la gloria de Dios.
La Ascensión del Señor produjo, en un primer momento un profundo impacto en los discípulos. Por un lado sospechan que la experiencia que vivieron con Jesús de Nazareth acompañándole en la predicación del evangelio pudiera terminar cuando se despide de ellos y decide acercarse a la gloria de Dios. Por otro lado se dan cuenta que el Señor debe volver al encuentro con Dios después de haber realizado su misión en la tierra; deben “volar del nido que el Señor les preparó” para anunciar la Buena Nueva por todo el mundo.
¿Qué se deriva de la Ascensión del Señor? ¿Qué implicaciones puede tener para nuestra vida cristiana? ¿Qué les recomienda el Señor antes de despedirse como si fuera lo más urgente y necesario que deberían realizar sin su presencia temporal en este mundo? ¿A qué se deben dedicar una vez que han palpado por la fe su presencia resucitadora y creen incondicionalmente en Él? ¿De qué forma pueden prolongar lo que “han visto y oído” para que la relación comprometida con Él no fuera una especie de fuego de artificio que, aunque muy vistoso y espectacular, desapareciera pronto? El mismo Jesucristo les da la respuesta: Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre…
Y es que la Ascensión del Señor es el recuerdo gozoso de una misión que Jesús nos encomienda y que si nosotros no la llevamos a cabo, nadie nos puede sustituir: testimoniar que Jesús es el Salvador de los hombres. Jesús envió a sus discípulos a anunciar el evangelio durante su predicación. Así se “entrenaban” para prepararse adecuadamente a lo que más tarde deberían realizar. Cuando se despide, Jesús les indica que les ha llegado “su hora”. La misión, el anuncio del “kerigma” (la predicación del Señor) no les resultará fácil ni agradable. Sin embargo el Señor siempre les acompañará y les promete su presencia: su propio Espíritu.
El bautismo nos incorpora a la fe, nos hace Hijos de Dios y, desde la renovación permanente de sus promesas, nos llama a ser testigos de Jesucristo. Todos estamos llamados a dar testimonio del Señor. Por eso la Ascensión es la fiesta del compromiso y de la esperanza. El compromiso de hacer presente el Reino de Dios entre nosotros, contribuyendo a la solución de los males que nos sobrepasan y testimoniando al Señor en el pequeño radio de acción de nuestro entorno de cada día. La esperanza de mantener actuante la fe de un Dios que permanece vivencialmente en medio de nosotros, los sacramentos son los signos de su amor y la presencia del Espíritu la fuerza vivificante que nos acompaña, y así da sentido a nuestro diario vivir y nos abre las puertas para que un día también “ascendamos” y gocemos con Él en la eternidad.