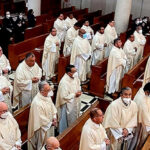Queridos hermanos:
Tal como se ven las cosas hoy, pareciera que la muerte es la tragedia más grande que le toca vivir al ser humano. Quien ha experimentado la muerte de cerca (porque estuvo a punto de morir o porque alguien cercano murió) habrá sentido que la vida se derrumba, que pierde sentido, que sobreabunda el dolor. Esto lo he percibido en todas las ocasiones en que me ha tocado acompañar a gente que está pasando por situaciones de duelo. A veces me sorprende el hecho de que después de casi dos mil años de cristianismo, todavía la muerte siga siendo para nuestra sociedad un verdadero drama. ¿Tendría que ser siempre así? ¿A la muerte solo se le puede ver negativamente? ¿Lo que Jesús y la Iglesia nos han enseñado sobre la muerte acaso no ayuda a despojar esta realidad de tanto dramatismo? Creo que ha llegado la hora de hablar de la muerte de manera seria y real. Este es un momento propicio para hacerlo, en primer lugar, porque estamos en tiempo de cuaresma y durante este tiempo se nos invita a ser conscientes de nuestras limitaciones, y una de ellas es la muerte; y en segundo lugar, porque las lecturas de este domingo nos ayudan a analizar la muerte con una cuota de esperanza. Veamos, pues, qué piensa Jesús acerca de la muerte, de nuestra muerte, para saber si de verdad es una tragedia.
Para empezar, hay un consenso en toda la literatura judía y cristiana (consenso, por ejemplo, que se deja notar en las lecturas bíblicas de este domingo) sobre el hecho de que la muerte no es el final de la existencia de una persona. En la primera lectura leemos lo siguiente: “Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas, y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel” (Ez 37,12). “Abrir las tumbas”, “salir de ellas”, “volver a la tierra”, son alusiones a un límite de la muerte, a una especie de vida después de ella. La misma idea encontramos en la segunda lectura de este domingo: “Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales” (Rm 8,11). El mismo Jesús, en el episodio que leemos en el evangelio de este domingo, parece insinuar que la muerte no tiene la última palabra y que el ser humano sigue existiendo después de ella. En efecto, ante la muerte de su amigo Lázaro, Jesús reacciona con mucha tranquilidad y confianza, como quien sabe de antemano que con la muerte no acaba todo, sino que empieza algo nuevo: “”Nuestro amigo Lázaro duerme; pero voy a despertarle.” Le dijeron sus discípulos: “Señor, si duerme, se curará.” Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: “Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean”” (Jn 11,11-15). ¿Qué es lo que Jesús quiere que sus discípulos crean? Que la muerte no es el final. Incluso cuando en este mismo texto se nos dice que Jesús lloró ante la noticia de la muerte de Lázaro (Cf. Jn 11,35), evidencia de que el dolor por la muerte es normal e inevitable, no debemos olvidar que ese dolor es solo por la separación física, no motivado por la idea de que todo se acabó.
La doctrina cristiana sobre la muerte se basa en textos de este tipo. La muerte no es el fin de la existencia de una persona. Mal haríamos si creyésemos que con la muerte termina la vida de una persona. Quizá esta sea una de las causas por las que la muerte es aún una tragedia para nuestro pueblo. Si se piensa que la persona que amamos ya no existe más, entonces eso sí sería un drama. Pero la verdad es otra. La muerte no es el final de la vida sino una transformación de la misma. En el instante de la muerte, según nos lo enseña la Iglesia, se produce una separación del alma y del cuerpo. El cuerpo, al ser materia, se degrada, se desgasta, muere; pero el ser humano no es solo cuerpo, también está el alma y ella no puede perecer porque es espíritu: “aunque el cuerpo esté muerte por el pecado, el espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios” (Rm 8,10). La persona que ha muerto sigue existiendo en su espíritu, ya no de una manera física, material o histórica, sino de un modo distinto, nuevo, trascendente y eterno. Cuando estemos frente al cuerpo muerto de una persona, debemos pensar que lo que tenemos frente a nuestros ojos es solo la parte material y que esa persona aún existe porque su espíritu aún está vivo. Para aceptar esto hace falta la fe, y una fe muy grande. Fe, porque a veces es difícil creer que una persona está viva cuando la vemos metida en un cajón completamente exánime. Pero la Iglesia y el mismo Jesús nos han dicho que es así, y yo les creo. Eso es fe.
Ahora, ¿qué pasa con la persona después de la muerte? ¿Qué hace o a dónde va su espíritu? También podemos encontrar la respuesta en las lecturas de este domingo. Cuando la hermana de Lázaro le increpa a Jesús por no haber estado en la muerte de su hermano, él responde rotundamente: “Tu hermano resucitará” (Jn 11,23). Esta es la palabra clave: resurrección. La resurrección es la entrada de la persona a la vida de Dios, al cielo, para gozar eternamente de una felicidad que no tiene comparación. Hacia ahí se encamina el alma de la persona después de la muerte, hacia la resurrección. Más aún, en este mismo pasaje, por boca de Jesús nos enteramos cuál es la condición para que, después de la muerte, se produzca ese encuentro anhelado con Dios en la resurrección: “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás” (Jn 11,25-26). Solo la fe en Jesús, la confianza depositada en él, puede hacer que la persona después de la muerte siga viviendo, y con una vida mejor que la anterior.
Como vemos, después de la muerte no hay un vacío; después de la muerte hay vida, y una vida feliz y eterna junto a Dios. Viendo las cosas de este modo, me pregunto por qué la muerte tendría que ser siempre una tragedia. Lo curioso de esto es que todo cristiano tiene como meta de su vida llegar a Dios, estar cerca de él, gozar de una felicidad sin límites. Pues solo la muerte nos permite tener acceso a esos deseos. Por más que nos esforcemos, estando vivos no podremos estar tan cerca de Dios como lo estaremos en la resurrección. Y no hay resurrección sin muerte. Si pensamos que solo la muerte nos permitirá ver a Dios, estar con él, vivir en él, entonces la muerte no parecerá tan mala ni tan trágica. Al final, la muerte es solo un paso, un gran paso, hacia en el encuentro con Dios.