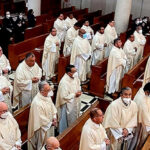El Evangelio de hoy corresponde a la reacción que suscitó en los dos amigos de Emaús la aparición del Señor. De inmediato van a contarles a los discípulos el gozo que significó en ellos haber visto al Señor. No se conformaban con vivir personalmente esta experiencia de fe sino que tenían que anunciarla también al resto de las personas para que así se comenzara la comunidad.
Gracias a estos encuentros con Jesús resucitado es cómo los apóstoles van entrando en la plenitud del mensaje pascual. El Señor les va descubriendo el sentido profundo de las Escrituras y los envía como testigos a predicar la conversión y el perdón de los pecados para todos los hombres.
Para reconocerlo, el Señor, en primer lugar, les libera del miedo que les paraliza y no les permite fiarse de lo que ven. Así nos sucede también a nosotros cuando, atemorizados por ciertas situaciones que nos sobrepasan o dimensionamos en exceso, no somos capaces de vivir con alegría y la esperanza se marchita. El miedo cuando es un síntoma de alerta puede otorgarnos la precaución necesaria para actuar correctamente pero cuando es obsesivo nos paraliza y nos impide realizarnos como personas. Por eso el Señor no es un fantasma que se presenta de forma furtiva sino un encuentro desde la fe que nos lleva a comprometernos, desde nuestra conciencia y actitudes personales, con los demás, con el mundo y con la vida. Creer es vivir toda nuestra vida con espíritu pascual, como una resurrección permanente a un nuevo nacimiento a la vida de Dios. Toda experiencia con Cristo resucitado supone una fase de descubrirlo en los propios acontecimientos de la vida; un reconocimiento de su presencia desde el amor que nos infunde y una misión de compromiso por irradiarlo en el mundo en que nos desenvolvemos. Para los discípulos “reencontrarse” con el Señor implicaba un esfuerzo de conversión para vivir con alegría todo el compromiso que se derivaba desde la adhesión a su vida y obra. Sólo así la Pascua renovaba permanentemente sus vidas para superar todo aquello que empañara el gozo de sentirse tutelado por el manto del amor del Señor.