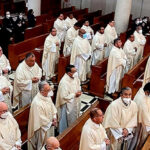Queridos hermanos:
En esta ocasión Jesús aparece en un almuerzo en casa de un fariseo (Cf. Lc 14,1). Debemos suponer que en esta reunión no solo estaban Jesús y su anfitrión, sino que otros fariseos los acompañaban. Ellos tenían la costumbre de invitarse mutuamente, y solo entre ellos, a sus reuniones; con mayor razón si en una reunión como ésta iba a estar presente alguien con la fama de Jesús. Los círculos de los fariseos eran elitistas e interesados. Estando en medio de ellos, Jesús advirtió algunas actitudes que llamaron poderosamente su atención, lo irritaron y lo hicieron sentir incómodo: “Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor” (Lc 14,7). No se pudo callar, algo tenía que decir y lo dijo.
¿Por qué Jesús no pudo guardar la compostura en esta reunión y se atrevió a llamar la atención de su anfitrión y de sus invitados? No hay que pensar mucho para dar una respuesta. La cabeza y el corazón de Jesús estaban invadidos por una realidad nueva, por una pasión que lo desbordaba. Todo lo que hacía o decía estaba atravesado por un ideal que con él empezaba a germinar: el Reino de Dios. Este era el principal objetivo de Jesús: que todos vivan en la dinámica del Reino, es decir, en un nuevo mundo donde Dios sea el verdadero Rey y los principales valores sean el amor, la solidaridad, el servicio, la justicia y la paz. Cada vez que Jesús encontraba alguna situación que se oponía rotundamente al Reino de Dios que él estaba inaugurando, automáticamente se contrariaba y hacía lo posible por corregirla. No podía aguantar que alguna persona quedase fuera de su nuevo proyecto. Su idea era que todos viviesen el Reino de Dios. Y la actitud de los fariseos que Jesús observó en aquella comida era completamente opuesta a lo que él pretendía. Los fariseos vivían la lógica del mundo, no la de Reino. Jesús arremete contra ese mundo y lo pone de cabeza.
Comienza Jesús invitando a preferir humildemente los últimos lugares, en vez de ocupar los mejores puestos (Cf. Lc 14,7-10). Esto debió sonar muy duro para aquellos que estaban acostumbrados a competir por el prestigio y el poder. En el Reino de Dios que Jesús pregona, la humildad es un valor muy apreciado. Luego, hace una exhortación a no vivir buscando siempre el beneficio propio, como quien da algo buscando recibir también algo (Cf. Lc 14,12-14). Según Jesús, es mucho mejor buscar una recompensa por parte de Dios que de parte de los hombres. En el Reino de Dios que Jesús inicia no hace falta la competencia o la figuración, porque Dios da y ve a todos por igual. Ante Dios no importan las credenciales o la imagen, los títulos o los logros, la destreza o la buena posición; más bien, Jesús nos aclara que Dios prefiere lo bajo, lo pobre, lo sencillo y lo humilde. Una persona que busque ser reconocida por los demás estará descuidando el reconocimiento por parte de Dios; por el contrario, una persona que no se preocupe por el reconocimiento de los demás, que no busque los aplausos del mundo, sino que se oculte tras la humildad, esa persona será valorada y puesta en primer lugar en la lógica del Reino de Dios (Cf. Lc 14,11).
No pensemos que el mundo de los fariseos en tiempos de Jesús era distinto al nuestro. Hoy también estamos acostumbrados a movernos por interés, por la competencia y buscando el reconocimiento. La cultura que predomina en nuestra sociedad es la de la imagen y la apariencia, dejando de lado las otras realidades de la persona, precisamente aquellas que le dan su verdadero valor. El mensaje de Jesús a los fariseos en aquel banquete es válido para nosotros hoy: Dios prefiere la humildad y la sencillez en la persona. Y, aunque es complicado tratar de “desaparecer” ante los ojos del mundo, es importante tener presente que “mientras más grande seas, más debes humillarte; así obtendrás la benevolencia del Señor” (Eclo 3,18-19). Todo esto parece algo ilógico: ¿preferir humillarnos a sobresalir, ocultarnos a ser reconocidos? Sí, esto nos pide Dios: vivir contra la corriente del mundo, vivir el mundo de cabeza, vivir el Reino de Dios.