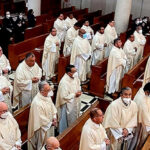Queridos hermanos:
En esta ocasión, Jesús aparece rodeado por dos grupos de personas. El primero estaba formado por publicanos y pecadores que se le acercaban para escucharle (Cf. Lc 15,1). Este grupo quizá andaba siguiendo a Jesús desde hacía tiempo, porque encontraban en él no solo la acogida que el resto de su sociedad les negaba, sino también porque escuchaban de él palabras novedosas: que son los preferidos de Dios y que los ama. Esta novedad de Jesús de rodearse de gente pecadora con el afán de llevarlos a Dios, fue lo que indignó al segundo grupo de personas que aparecen en el evangelio de hoy, formado por fariseos y maestros de la Ley (Cf. Lc 15,2a). Ellos, supuestos ejemplos de vida religiosa y fidelidad a Dios, no podían concebir que un hombre considerado santo se rodeara de tan mala compañía, y lo criticaban: “Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos” (Lc 15,2b). La hipocresía de los fariseos y escribas no dejó quieto a Jesús, sobre todo porque estaban atacando un punto central de su misión: “He venido… para invitar a los pecadores a que se arrepientan”. Y, como fue su costumbre, Jesús reaccionó usando su mejor arma: sus palabras.
Tal como san Lucas redactó este capítulo, Jesús responde a la crítica de los fariseos y escribas contando tres parábolas muy similares: la parábola de la oveja perdida (Lc 15,4-7), la parábola de la moneda perdida (Lc 15,8-10) y la parábola conocida como la del hijo pródigo (Lc 15,11-32). Las tres historias tienen en mismo esquema: una pérdida, una búsqueda intensa y un gozoso hallazgo; y las tres nos conducen hacia un solo mensaje.
¿Qué es lo que se pierde en estas parábolas y qué significan estas pérdidas? Según las historias, la oveja, la moneda y el propio hijo menor de la parábola del hijo pródigo, representan a todas aquellas personas que se alejan de Dios, básicamente por el pecado. ¿Quién realiza la búsqueda y por qué? Es claro que Jesús, cuando habla del pastor que busca a su oveja perdida, de la mujer que hace lo mismo con su moneda extraviada y del padre que espera pacientemente a su hijo perdido, está hablando del mismo Dios. El Dios que Jesús presenta ante sus oyentes tiene características especiales y novedosas: es un Dios que respeta la libertad del ser humano, aun sabiendo que quizá no la sepa usar y termine alejándose de él (Cf. Lc 15,12b); está más interesado por la conversión de uno que por la fidelidad de noventa y nueve (Cf. Lc 15,4b); no espera que el hombre se arrepienta y regrese a él, sino que él mismo toma la iniciativa (Cf. Lc 15,20b); recibe al hombre arrepentido con el mismo cariño con el que un pastor carga sobre sus hombros a su oveja recién hallada (Cf. Lc 15,5); se alegra por la vuelva del pecador arrepentido hasta el punto de hacer fiesta por él y para él (Cf. Lc 15,6.9.23.32). En fin, el Dios que Jesús presenta en estas palabras es un Dios que no juzga, solo ama y abraza.
Pensemos un momento en las personas que escucharon estos tres relatos por primera vez de la boca del mismo Jesús. ¿Qué habrán sentido aquellos publicanos y pecadores al escuchar las palabras de Jesús? Precisamente ellos habían acudido a él por sus palabras esperanzadoras y ahora él mismo los sorprende con este mensaje nuevo: Dios los ama a pesar de su pecado, los ama y los busca, los ama y los perdona, los ama y se siente alegre por su conversión, hasta el punto de hacer una fiesta en el cielo. ¡Qué emoción habrán sentido en ese momento! ¡Qué ganas de volver a Dios y de procurarle esa alegría! Por otro lado, ¿cómo reaccionarían aquellos que criticaron a Jesús por acoger a pecadores, después de haber escuchado de la alegría de Dios por la conversión de los pecadores? ¿Se habrán dado cuenta que el hijo mayor de la parábola era la personificación de ellos?
¿Y nosotros? ¿Dónde debemos colocarnos, en el lado de los pecadores arrepentidos o en el de los que se creían perfectos? Cada cual júzguese. Lo cierto es que para cada uno hay un mensaje claro. Si nos sentimos pecadores, debemos saber que Dios nos está esperando con los brazos abiertos para perdonarnos y con una fiesta preparada. Si nos sentimos capaces de juzgar el pecado de los demás, recordemos que Dios siente un gran amor por ellos, que tiene cierta preferencia por los de voluntad débil, y que precisamente por considerarnos jueces del comportamiento pecaminoso de nuestros hermanos, pasamos a formar parte de ellos.