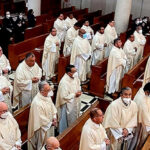Queridos hermanos:
Quién no ha pasado en su vida momentos de crisis. Me refiero a esas situaciones en las que parece que todo se cae encima, que nada tiene sentido, que no se siente ni se piensa nada. En esas circunstancias, la gente nos mira y nos encuentra pensativos, idos, con la “cabeza en la luna”. Todo esto hasta cierto punto es normal. Lo digo porque es propio del dolor no dejarnos razonar, no dejarnos ver lo que tenemos a nuestro alrededor (incluso una posible solución), no dejarnos escuchar las voces que al lado nuestro nos gritan su apoyo. El dolor suele colocarnos un antifaz y, con él encima, no podemos, ni siquiera, darnos cuenta que el propio Dios está a nuestro lado. Uno se siente solo con el dolor y, a veces, esa soledad hace que perdamos el sentido de la vida.
Algo parecido les sucedió a los protagonistas del evangelio de este tercer domingo de pascua. Me refiero a la conocida historia de los discípulos de Emaús (Cf. Lc 24,13-35). Estos dos hombres no formaban parte del grupo más cercano a Jesús (los Doce), pero eran sus discípulos. Emaús quedaba a unos cuantos kilómetros de distancia de Jerusalén y ellos habían dejado su pueblo, la rutina de su vida, por escuchar, ver y seguir al que todos consideraban el Mesías. Lo escucharon hablar de cosas y realidades que probablemente nunca antes habían imaginado: que Dios es Padre, que ama incluso a los pecadores, que su misericordia es eterna, que el amor y no la ley es lo que cuenta para él, que todos tienen lugar en su Reino. Quizás hasta lo vieron hacer algún milagro (de hecho, Betania, lugar donde Jesús resucitó a Lázaro, quedaba a solo 3 kms de Jerusalén) y enfrentarse con autoridad a los dueños de la religión de aquel entonces. Todo esto hizo que sus corazones se conmovieran, que sus esperanzas crecieran, que creyeran que por fin Dios se había acordado de ellos. Por eso lo seguían, por eso eran sus discípulos. Cuando estaban con Jesús, todo tenía sentido, vivían una alegría que probablemente ni ellos mismos podían explicar: la alegría propia de quien ha encontrado lo que andaba buscando. Pero toda esta alegría y esperanza se vino al suelo cuando vieron a Jesús morir como un criminal. Como dice el mismo evangelio de este domingo, “ellos esperaban que fuera Jesús quien liberara a Israel” (Lc 24,21), habían apostado por él, pero ahora lo veían muerto, colgando en la cruz como uno más. Su decepción fue grande, tan grande como fue antes su alegría y esperanza. Así es el dolor, directamente proporcional a su causa. Entonces tomaron la decisión de volver a su vida de antes, a la rutina, a la época en que solo rogaban y rogaban a Dios por un salvador. En vez de avanzar, en medio de su crisis, decidieron por el paso atrás. En fin… volvían a Emaús.
Fue en ese contexto de dolor, frustración, decepción, cuando volvían a su antigua vida, que Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocieron. El texto lo expresa así: “Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran” (Lc 24,15-16). Tenían a su lado la solución a su dolor, la causa de su alegría, pero sus ojos no la veían. ¿Qué impedía este reconocimiento? Ya lo hemos dicho, el antifaz del dolor. Pero Jesús estaba ahí, caminando con ellos a su lado. En su dolor, no los dejó solos, más bien los acompañaba, les hablaba. El problema no era de Jesús, el problema estaba en ellos y en su dolor. Siempre es así: en medio del sufrimiento siempre está Jesús, en medio del dolor siempre tenemos el consuelo. El dolor no nos deja verlo, pero ahí está, hablando, acompañando, sosteniendo, y por qué no, sufriendo con nosotros también. Ese supuesto abandono de Dios que mucha gente siente en pleno sufrimiento, esa aparente soledad, es falsa, es solo un síntoma del mismo dolor. Dios no nos deja ni un momento, menos cuando más lo necesitamos. Es cierto que nuestros problemas son nuestros problemas, nuestros errores son solo nuestros y tenemos que hacernos cargo de ellos aunque nos hagan sufrir, y también nuestros dolores nos tocan sufrirlos solo a nosotros. Quizá por eso Dios no suele intervenir en ellos. Si lo hiciera, nos volveríamos unos seres muy inmaduros y débiles (aunque siempre está la
posibilidad de un milagro). En esos momentos, Dios acompaña y sostiene, de manera que el dolor se hace compartido, y aunque eso no lo atenúa, por lo menos se hace llevadero.
¿Cómo encontrar el equilibrio en medio de las crisis? ¿Cómo quitarnos el antifaz que nos coloca el dolor para poder ver y pensar? La reacción debe ser la misma que suele tener una persona que se está ahogando, que instintivamente estira los brazos para agarrarse de lo primero que encuentre o de lo que tenga más cerca. Y ya hemos dicho que lo más cercano a nosotros en esos momentos duros es Dios. Por tanto, la reacción correcta no es alejarse, renegar o culpar a Dios, sino acercarse a él, aunque no se le sienta en un principio. Solo la cercanía con Dios puede devolvernos la esperanza, la alegría, el equilibrio y el sentido de la vida. El desenlace de la historia de los discípulos de Emaús nos especifica cómo podemos volver a sentir a Dios. En primer lugar, nos dice el texto que, ante la incapacidad de reconocerlo, Jesús “les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas” (Lc 24,27). Las Escrituras, la oración con la Palabra de Dios es un buen medio para encontrar respuestas y consuelo en medio de las crisis. Luego, el mismo relato nos cuenta que, cuando atardecía, los discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos, y allí él “tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron…” (Lc 24,30-31). Solo cuando Jesús tomó pan, lo bendijo y lo repartió, señales inequívocas de que se está hablando de la Eucaristía, ellos lo pudieron reconocer. La Eucaristía, la comunión, los sacramentos en general, tienen la capacidad de devolvernos la fuerza que perdimos por el dolor. Por último, el evangelio agrega un dato más: los discípulos, después de reconocer a Jesús, “de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once y a los del grupo… y contaron lo sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan” (Lc 24,33.35). Una vez que volvieron a experimentar la alegría y conectaron nuevamente con su esperanza, estos dos hombres compartieron esa dicha con los demás, su felicidad se la regalaron a los otros que estaban tan tristes como ellos al principio, con la finalidad de que también se alegren y salgan de ese cuadro de dolor. Al acto de pensar en la felicidad de los demás se le llama “caridad”.
La oración, los sacramentos y caridad nos permiten sentir a Dios cercano, y aunque el dolor sea grande, la fuerza de estas tres realidades puede hacernos recuperar el equilibrio para pensar y salir de la crisis. La solución está en no quedarse con el antifaz del dolor, saber reaccionar, no dar el paso atrás, evitar volver al Emaús de cada uno.