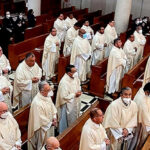Queridos hermanos:
Después de dar algunas indicaciones para mejorar la vida comunitaria, en lo que se conoce como el discurso eclesial de Jesús, san Mateo ahora coloca la “cereza sobre el pastel”. Lo que leemos en el evangelio de este domingo no pertenece específicamente al discurso comunitario de Jesús, pero lo complementa perfectamente. En efecto, en las semanas pasadas hemos escuchado a Jesús hablar sobre la corrección fraterna y el perdón como estrategias claves para la armonía dentro de su comunidad. Pues bien, estas estrategias no serían efectivas sin la reacción adecuada de aquel que es objeto de la corrección y del perdón. Por una parte, para que haya una buena convivencia comunitaria, los hermanos deben actuar de una manera específica, corrigiendo y perdonando; pero, por otra parte, el que es corregido y perdonado debe responder con una acción primordial dentro del sistema comunitario que Jesús implanta. Esa es la acción de la que hablan las lecturas de este domingo, una respuesta a la buena intención de los demás que quieren lo mejor para el que se equivocó y para toda la comunidad: la conversión. Ya puede haber corrección fraterna e intención de perdón dentro de una comunidad, pero, sin la conversión del otro, la armonía seguirá siendo una ilusión.
Para comprender mejor qué es la conversión tal como la plantea Jesucristo, las lecturas bíblicas de este domingo nos pueden ayudar. En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos dice: “Si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá” (Ez 18,27-28). Aquí hay una definición muy clara de lo que es conversión: apartarse de la maldad y empezar a hacer lo que es justo, es decir, lo que Dios quiere. En muchas ocasiones, el hombre se enterca en hacer su propia voluntad, en vez de hacer la voluntad de Dios. Fue lo que les pasó a Adán y Eva, por ejemplo: Dios les había expresado su voluntad pero ellos prefirieron hacer la suya. Ellos son prototipos de todo el género humano que, en nombre de una malentendida libertad, pretender dirigir su vida por caminos sugeridos por la propia voluntad. El problema es que la propia voluntad y el asesoramiento de la propia conciencia desvinculada de Dios no bastan para alcanzar el bien y la felicidad. Ya sabemos cómo les fue a nuestros primeros padres y cómo le ha ido a la humanidad cuando ha querido organizarse al margen de Dios: terminaron haciendo muchas veces el mal. Solo Dios y su voluntad garantizan al ser humano una vida dentro de las coordenadas del bien y la felicidad. Por eso, el paso del “hacer lo que yo quiero” al “hacer lo que Dios me propone”, es decir, la conversión, es básico para alcanzar lo que el profeta Ezequiel afirma: salvar la vida.
Ahora bien, la conversión no es un asunto de buenas intenciones o de declaraciones altisonantes. La historia esta llena de declaraciones bonitas pero inefectivas y nuestras comunidades de personas que dicen y no hacen. La conversión no se declara ni se afirma, más bien, se ejecuta. De allí que para hablar de una correcta y profunda conversión debemos entrar al terreno de las conductas, de las acciones y las decisiones. Eso es lo que intenta explicar Jesús en la parábola de los dos hijos que leemos en el evangelio de este domingo (Cf. Mt 21,28-32). En esta historia, frente a un hijo que “dijo” que iba a hacer lo que le mandó su padre y “no lo hizo”, se resalta la figura de aquel hijo que, sin haberlo declarado, al final “realizó la voluntad de su padre”. El primer hijo habló solamente, mientras que el segundo ejecutó; el primero se quedó a nivel de las palabras bonitas y las emociones, en cambio el segundo entró en el terreno de la acción. Este hijo tuvo la capacidad de dejar de “hacer” lo que su propia voluntad le sugería para pasar a “realizar” lo que su padre le pedía. ¿Y qué habíamos dicho que era la conversión? Precisamente, dejar la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. O, mejor dicho, hacer que la propia voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Vistas las cosas así, se puede decir, entonces, que este hijo se convirtió.
De esta parábola podemos deducir, pues, que la conversión es ante todo un cambio de conducta, de actitudes y, al final, de vida. No se trata de cambiar solamente las ideas, de discursos, o solamente de unos cuantos comportamientos. Se trata, más bien, de un giro radical en la vida. Es tomar la decisión de empezar a vivir según lo que Dios nos propone. Nótese que estamos a nivel de las decisiones y no de las emociones. Las emociones son demasiado volubles como para sostener un cambio radical en la vida. Por el contrario, una decisión tomada desde la razón y la convicción hace que una nueva vida empiece y eso se reflejará luego en actitudes y conductas nuevas. Por eso, la conversión verdadera se debe notar, es decir, el cambio de vida debe ser percibido por la comunidad. Solo cuando la comunidad empieza a notar los vestigios de una nueva vida, entonces recién podrá decirse que la comunidad empieza a sanar, que la corrección fraterna y el perdón han sido efectivos, y que se está más cerca de la salvación.
Queridos hermanos: este domingo celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl, el gran misionero de los pobres. Ya que hemos hablado de la conversión y del camino que esta nos abre hacia la salvación, es importante recordar que la actividad misionera de este gran santo estuvo motivada precisamente por un celo por la salvación de las almas. San Vicente comprobó la endeble situación espiritual de los pobres de su tiempo, una situación que ponía en riesgo su salvación. Por eso organizó una serie de misiones que tuvieron como objetivo motivar a las personas a acercarse al sacramento de la confesión, es decir, a la conversión, para acceder luego a la salvación. Por eso, todos aquellos que intentamos vivir el carisma de San Vicente, a ejemplo de nuestro fundador, debemos buscar la conversión de las personas con la convicción de que es el camino privilegiado a la salvación. Las misiones siguen siendo importantes dentro de la Iglesia porque aún hay personas que siguen alejadas de Dios, viviendo según sus propias convicciones. El carisma de San Vicente, pues, está más vigente que nunca, y es necesario si queremos que todas las personas se salven. ¡Que la Palabra de Jesús que hemos meditado para este domingo y el ejemplo de San Vicente, nos hagan a todos misioneros de la salvación!